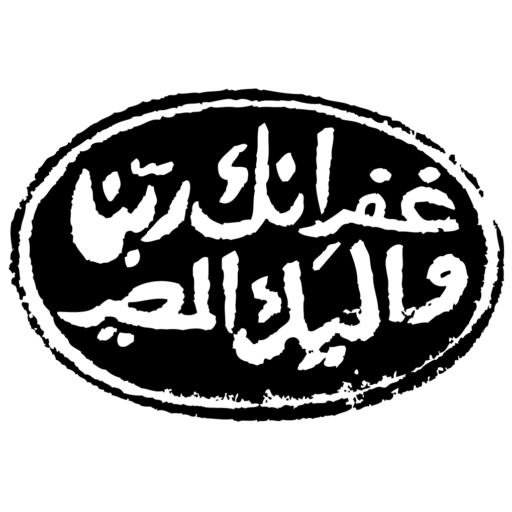Para comprender lo que está ocurriendo en Inglaterra es necesario remontarse al principio. La verdad es que Inglaterra no recuerda, no tiene memoria racial ni cultural de cómo comenzó. Los antiguos vikingos dejaron tras de sí el ‘danegeld’.[1] La presencia de Roma apenas influyó en los ingleses, y menos aún en los romanos. La otra posibilidad es empezar donde lo hacían todos los alumnos de los centros de enseñanza, o solían hacerlo cuando se enseñaba la historia (el por qué dejó de hacerse quedará manifiesto conforme se desarrolle esta narrativa): en el año 1066 que señala el establecimiento de un gobierno muy culto que hablaba francés. Desde esa fecha hasta nuestros días, los ingleses jamás se han gobernado a sí mismos. Los únicos que podían pretender esa autoridad real eran los Plantagenet cuyo gobierno degeneró, tras el periodo más prolongado de gobierno unificado, en lo que luego se llamó la Guerra de las Rosas. Cuando Ricardo III fue derrotado por Enrique VII en Bosworth Hill, el vencedor se convirtió en el primer monarca Tudor de Inglaterra. Su hijo, Enrique VIII, demostró ser un gran gobernante. De esa manera, el poder y el registro genealógico habían pasado a los galeses.
El liderazgo de los Tudor terminó cuando, traumatizada por la decapitación de su madre, Isabel nunca contrajo matrimonio. Al instituir su Consejo eligió a un Cecil que acabó asumiendo el gobierno del país. Tras la muerte de Isabel, el legado pasó a Jacobo I, convirtiéndose Inglaterra en una monarquía regida por los Estuardo. A su vez, Jacobo era hijo de una madre asesinada. Incitada por los Cecil, Isabel mandó decapitar a su prima María. El padre de Jacobo, el rey Enrique Estuardo, fue asesinado en las conmociones finales que abrieron la puerta a Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. La Casa de los Estuardo estuvo condenada desde el principio. La guerra civil y la dictadura de Cromwell condujeron a la decapitación de Carlos I. Carlos II, al que se le hizo regresar del exilio, gobernó hasta su muerte. Fue entonces cuando la moderna Gran Bretaña, a la que Hobbes dio el nombre de Leviatán, enfrentada a una crisis de gobierno, estableció dos principios: El primero era que el gobernante tenía que ser un protestante y el segundo, que iba en contra de una realidad profunda y no confrontada, aceptaba que la monarquía era hereditaria. Esta segunda decisión fue más funesta que la primera.
En el año 1948, Sir Compton Mackenzie escribía:
“Los historiadores de las constituciones han hecho un pacto de caballeros mediante el cual acuerdan que el Acta de Establecimiento[2] de 1701, que promulgaba que tras la muerte de la Reina Ana la corona debía pasar a la electriz Sofía de Wittelsbach, la pariente protestante más cercana, y a sus descendientes protestantes, no establecía el carácter electivo de la Corona Inglesa. Una evasión deliberada de los bajíos de la casuística legal y las visiones morales que se producen con frecuencia en los tiempos tormentosos, no significa que el Acta de Establecimiento completara el proceso destructivo contra la monarquía que comenzó con la ejecución de María, Reina de los Escoceses, continuó con la ejecución de Carlos I y dio un paso más con la ficticia suposición de la abdicación de Jacobo II en la ignominiosa Revolución. Es posible que el Acta de Establecimiento no estableciera que el carácter electivo de la Corona de Inglaterra fuera considerado como tal, y para el intelecto que rechaza considerar la concesión como un absoluto filosófico, puede parecer una distinción sin diferencia. Quizás la cita siguiente de Mr. Harold Temperley, cuando en su Cambridge Modern History habla de la Revolución y el Acuerdo de la Revolución en Gran Bretaña, sirva tan bien, como cualquier otra, a la hora de ilustrar esa ilógica concepción inglesa de la Constitución que tanto admira Lord Baldwin:
“La conveniencia había hecho necesario alterar la sucesión convirtiendo la Corona en elegible, ‘pro hac vice’, pero era algo que no pretendía sentar precedente. En este caso, como en todos los demás, el Acuerdo de la Revolución estaba basado en la concesión en vez de sobre principios generales que, sin embargo, la ocasión particular quiso establecer en todo caso.
El resultado de esa ocasión particular fue la sustitución de un nuevo rey a costa de más de sesenta personalidades reales que tenían más derechos al trono, sin considerar la elección, que el Elector de Hanover y, con la introducción de esa dinastía, la introducción de un conjunto de valores morales desconocidos hasta ese entonces en el país al que le habían llamado para gobernar.
Cuando Jorge I llegó procedente de Hamburgo y ascendió al trono en 1714, dejaba atrás, en la lúgubre Casa de Ahlden, a una esposa divorciada que permaneció encarcelada en ese lugar durante treinta años… [su] matrimonio horrible y antinatural se había celebrado en la capilla privada del Castillo de Celle el 21 de noviembre de 1682. La unión produjo dos hijos: Jorge Augusto, que luego sería Jorge II, Rey de Gran Bretaña, y Sofía Dorotea, que llegaría a ser Reina de Prusia. Durante los pocos años que vivieron juntos, Jorge I trató a su esposa con una brutalidad inusitada, rodeándose de esas horribles amantes alemanas por las que su apetito, incluso en la vejez, jamás quedó saciado. Una de ellas fue la Condesa de Darlington que era llamada, por su volumen, “el Elefante y el Castillo”. Su esposa [Sofía Dorotea] fue repudiada en diciembre de 1694 y confinada en la Casa de Ahlden y su entorno pantanoso durante treinta y tres años. Jorge II nunca perdonó a su padre por el trato que dio a su madre; su intención era que, si vivía más tiempo que Jorge I, la traería a Inglaterra y la declararía Reina Viuda; pero Sofía Dorotea, de cuyo vientre ultrajado salieron las dos familias reales que, dos siglos más tarde, enfrentarían en una guerra a una mitad del mundo contra la otra, murió antes de que su hijo pudiera satisfacer su compasión. Sofía se liberó de sus padecimientos el 3 de noviembre de 1726. Poco antes de su muerte fue presa de una especie de encefalitis que se había desatado por un ultraje más de su marido despiadado; logró escribir una carta que, una vez cerrada con su sello, confió para su entrega a un sirviente de confianza de Jorge I. Luego fue presa del delirio y, tras pasar unos días quejándose de su arruinada y atormentada vida, fallecía al fin.
En esta carta convocaba a su marido para que compareciera en el plazo de un año y un día ante el Tribunal de Dios para responder a las muchas injurias que había recibido de sus manos. Al poco tiempo de recibir la misiva, Jorge I sufrió un ataque. Antes de perder la consciencia gemía una y otra vez “a Osnabruck, a Osnabruck”, y a las diez de esa misma noche era llevado a la pequeña habitación de Osnabruck donde había nacido y fue acostado en la cama completamente vestido; los médicos se afanaron para remediar el ataque, pero de nada sirvieron los emplastes, las cantáridas, los hierros calientes ni las ventosas. Cuarenta minutos después de la medianoche del miércoles 12 de junio, se pudo oír el estertor de la muerte y el alma de Jorge I se dirigió a la terrible cita. Durante mucho tiempo tras su muerte, la lengua colgaba de su boca azulada y, en las publicaciones de gran difusión, se decía que por fin el Demonio le había asido por la garganta”.
Entre Jorge I y Jorge VI cada caso es aún peor. A lo largo de ese periodo de la historia, todos esos hechos angustiosos se desarrollan de forma paralela, algo más que comprensible, a la narración que describe cómo el parlamento despojó a la monarquía de todos sus derechos y privilegios. Quedó reducida a cortar cintas y botar barcos con una botella de champán. Hubo una excepción, que es la razón por la que el libro de Compton Mackenzie, ‘The Windsor Tapestry’ se mantiene fuera de todo alcance: la abdicación a la que fue obligado por el odiado Baldwin; estoy hablando del Rey Eduardo VIII. Debe entenderse que era muy amado dondequiera que iba, y el rechazo del título de Duquesa de Windsor, su consorte, bien podría haber sido el cese definitivo del dominio de Alemania sobre Inglaterra, si no fuera porque iba a venir algo aún peor.
Al entierro de la Princesa Diana siguieron con rapidez los divorcios convenientes, y todo parecía estar dispuesto para que esa desastrosa familia alemana continuara como cabeza titular de lo que el parlamento había redefinido como el ‘Reino Unido’. No obstante, existe una cuestión que debe preocupar gravemente a la comunidad musulmana de Inglaterra. Cuando nació el hijo del príncipe Guillermo, y para asombro de la bien posicionada comunidad de anglicanos ─fundada, debe recordarse, tras la decapitación de Ana Bolena ordenada por Enrique VIII─ el Arzobispo de Canterbury anunció, sin contar con la autorización de sínodo conocido, que iba a bautizar al recién nacido, pero que no haría sobre su frente la señal de la cruz que confirmaría su cristianismo y su entrada en la Iglesia Anglicana. Como la madre del niño es judía, es un tema incuestionable y que no ha sido confrontado. No se discutió en la prensa ni en el parlamento. Es el paso final del colapso de la Casa de Hanover cuyo nombre reciente, Windsor, carece de relevancia. Mientras que un rey anglicano sí sería aceptable, el haberlo abandonado parece sugerir que el dominio de la cabeza de los Hanover sobre Inglaterra ha terminado.
Mientras tanto, el manipulado referéndum
privaba al pueblo escocés de su derecho a elegir quién les iba a gobernar.
Descubrieron entonces que habían escogido no permanecer en una Unión Europea
que había estado gobernada por los descendientes del horrible Elector de
Hanover. La verdad es que los, así llamados, ingleses no saben quiénes eran,
por qué lo eran y cómo han llegado a ser la gente que de repente se ha
convertido en tema de crisis y debate. Que Escocia esté fuera no es más que la
asunción histórica de la muy alardeada “Auld Alliance”[3]
. No hay duda de que la ruptura del Reino Unido pasa por el camino de una
Escocia libre y, tampoco hay duda, de que le seguirá Gales. Es posible entonces
que, por fin, los ingleses se den cuenta de que tienen que gobernarse a sí
mismos. ¡Westminster ha fracasado! ¡Y Escocia es muy capaz de cuidar de sí
misma, así que buenas noches!
[1] El Danegeld, (o «Impuesto danés», literalmente Oro Danés), fue un impuesto recaudado para entregárselo a los expedicionarios vikingos y así evitar el saqueo y la piratería en esos territorios.
[2] También llamada Ley de Instauración
[3] La Auld Alliance, (en francés, Vieille Alliance), también conocida como la Alianza antigua, se refiere a una serie de tratados, de naturaleza ofensiva y defensiva, entre Escocia y Francia, dirigidos específicamente contra Inglaterra.